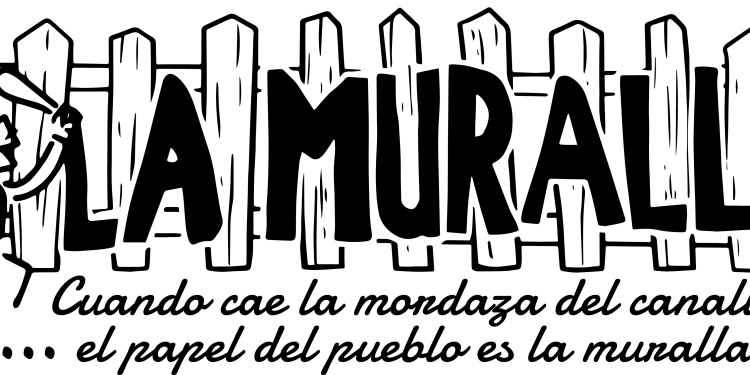Publicada también en La Muralla de Papel.
Enfrentamos hoy, qué duda cabe, tiempos difíciles. Tal vez mucho más de lo que pudimos prever quienes ya peinamos canas.
La porfiada esperanza en aquella utopía que nos prometía un mundo mejor —conducido por hombres y mujeres nuevos, con una profunda vocación humanitaria y solidaria— parece alejarse.
Pero para eso sirven las utopías: para impulsarnos a levantarnos y seguir caminando. Y así, seguimos creyendo en la humanidad que, a pesar de todo, se levanta, crece y se agiganta.
Esa humanidad hoy se ve estremecida por el genocidio en Gaza, por la irrupción de la extrema derecha en distintas partes del mundo, por el retroceso de derechos y garantías que creímos conquistados y que considerábamos un piso firme desde el cual seguir construyendo.
La crisis climática nos muestra sus efectos día a día, pero preferimos mirar hacia otro lado, como si fuera algo pasajero o una exageración de alarmistas. Pero no lo es. Nada de esto lo es.
El diagnóstico es duro, y frente a él, muchas veces nos paralizamos. “No importa lo que hagamos, nada cambiará”, pensamos. Y ese pensamiento nos detiene.
Las mujeres siguen afectadas por desigualdades y violencias estructurales. Los trabajadores están cada vez más precarizados, creyendo que la independencia aparente trae libertad, cuando en realidad nos deja sin los pisos mínimos que garantizan derechos básicos.
Sin casa, sin salud digna, sin educación de calidad, sin trabajo estable ni derechos laborales, es imposible decir que se honra la vida; apenas se sobrevive.
Por eso, cada avance importa. La reducción de la jornada laboral a 40 horas es un paso significativo: permite compartir más tiempo con la familia, desarrollar proyectos personales y reconectarnos con aquello que nos hace profundamente humanos.
Del mismo modo, asegurar una vejez con ingresos dignos es también un avance relevante. Caminamos lento frente a las enormes necesidades del país, pero avanzamos.
Tal vez el temor más grande que enfrentamos hoy sea el retroceso. Con profunda tristeza vemos cómo a muchos ya no les conmueve el respeto por los derechos humanos.
Nos han inoculado tanto miedo —a través de la televisión, las redes y los medios masivos— que incluso miramos con desconfianza a nuestros vecinos de siempre.
Caminamos con miedo, salimos con miedo, vivimos con miedo: miedo a ser asaltados, a ser estafados, miedo al otro.
Y en nombre de ese miedo, muchos están renunciando a los valores más básicos que nos hacen humanos: la empatía, la solidaridad, el respeto por el otro.
Cuando el otro deja de ser humano, cuando desaparece el “nosotros”, ya no hay compasión posible.
Eso ocurrió en dictadura. Y esa es, precisamente, la amenaza que enfrentamos hoy.
No hay soluciones automáticas ni fórmulas mágicas. Ninguno de los problemas actuales tiene respuestas fáciles. Requieren trabajo colectivo, compromiso y, sobre todo, confianza.
Porque si nos roban la esperanza —esa porfiada esperanza que hizo que La Muralla circulara de mano en mano en los años más oscuros de la dictadura— perderemos la luz que nos guía hacia la utopía de tiempos mejores.
Pudimos resistir entonces, cuando todo parecía perdido. Hubo quienes nunca dejaron de creer ni de aportar.
Hoy, en estos tiempos difíciles, necesitamos recuperar esa misma convicción, esa misma esperanza.
Unir todas las manos, las distintas manos, para seguir escribiendo juntos, una vez más, en esta muralla por mejores tiempos.